jun
10
 Algunas de las nanopartículas presentes en la contaminación ambiental y en multitud de productos que consumimos podrían alterar la función protectora de la placenta durante el embarazo, con daños indirectos en el desarrollo embrionario, advierte un estudio.
Algunas de las nanopartículas presentes en la contaminación ambiental y en multitud de productos que consumimos podrían alterar la función protectora de la placenta durante el embarazo, con daños indirectos en el desarrollo embrionario, advierte un estudio.
La investigación, llevada a cabo por el equipo del Laboratorio Federal Suizo de Ciencia y Tecnología de Materiales (EMPA), sostiene que las nanopartículas presentes en el tejido placentario interrumpen la producción de una gran cantidad de hormonas del embarazo, impidiendo la formación de los vasos sanguíneos del óvulo.
«Estas sustancias las absorbemos del medio ambiente a través de nuestros alimentos y cosméticos o del aire que respiramos», aseguró la experta de la EMPA y responsable del estudio, Tina Bürki.
Para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron las consecuencias de nanopartículas comunes como el dióxido de titanio, utilizado como colorante alimentario, en placentas humanas completamente funcionales desechadas tras cesáreas planificadas.
Así, las placentas contaminadas por nanopartículas demostraron tener posibles consecuencias nocivas para el embrión como el bajo peso al nacer, el desarrollo de autismo o de enfermedades respiratorias.
El equipo también analizó estos efectos en modelos de laboratorio con huevos de gallina y observó que, mientras que en los huevos no contaminados los vasos sanguíneos del óvulo crecieron a gran velocidad y densidad para permitir el desarrollo del embrión, en los contaminados los vasos presentaban anomalías que les impidieron crecer.
No obstante, el estudio advirtió que, a pesar de que la comunicación entre la placenta y el feto se puede ver alterada por la presencia de nanopartículas, el desarrollo del sistema nervioso del embrión, sin embargo, no parece verse afectado.
Por ello, los expertos recordaron que es fundamental que los análisis futuros muestren ahora qué otros trastornos pueden provocar indirectamente las nanopartículas en el desarrollo embrionario.
«Dado que los efectos pueden tener repercusiones en la salud de la mujer embarazada y en el desarrollo del niño, este conocimiento debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar los riesgos asociados a los nanomateriales», concluyó Bürki.
06 junio 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2023. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia
jun
6
 El mundo celebra hoy el Día Mundial de la Fertilidad con un llamamiento a la temprana atención médica en cuestiones de concepción biológica, pues cada vez son más frecuentes los problemas para tener hijos de esta forma.
El mundo celebra hoy el Día Mundial de la Fertilidad con un llamamiento a la temprana atención médica en cuestiones de concepción biológica, pues cada vez son más frecuentes los problemas para tener hijos de esta forma.
Según la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad, que afecta a un gran porcentaje de parejas en edad reproductiva, ocurre cuando no se produce un embarazo pasado un año de relaciones sexuales sin utilización de métodos anticonceptivos, o bien cuando hay una dificultad para mantener un embarazo.
Esa enfermedad crónica que puede darse tanto en hombres como en mujeres y las causas son de origen diverso.
Varios estudios refieren que en las féminas la infertilidad puede estar ocasionada por falta de ovulación o mala calidad de los óvulos, padecer de endometriosis, que es el crecimiento del tejido del interior del útero, fuera de éste, en las trompas de Falopio o en los ovarios.
Además de la presencia de fibromas uterinos o las trompas de Falopio bloqueadas.
En hombres, las causas pueden ser un bajo recuento de espermatozoides en el semen, o ausencia de ellos; una baja movilidad de los espermatozoides o que estos no se han formado adecuadamente.
También puede estar condicionada por poseer semen espeso que no permite llegar a los espermatozoides al óvulo, problemas hormonales o de eyaculación.
De manera general, el sobrepeso u obesidad, la contaminación ambiental, el consumo de tabaco o alcohol, la diabetes o haber estado en tratamiento contra el cáncer o la edad avanzada también son algunas de las causas de la disminución de la fertilidad en el mundo.
Análisis epidemiológicos recientes señalan que la infertilidad afecta a 15 % de la población en edad reproductiva en países occidentales.
Sin embargo, los avances en la medicina han permitido tener hijos con métodos como la Inseminación Artificial, una técnica de fertilidad muy sencilla y rápida, indicada en mujeres jóvenes con una buena reserva ovárica y con un tiempo de esterilidad corto de un año o un año y medio.
A esa posibilidad se suma la Fecundación in Vitro (FIV), principal tratamiento cuando otras técnicas de reproducción asistida no han tenido éxito, y que consiste en unir en el laboratorio el óvulo con los espermatozoides, y transferir el embrión seleccionado al útero materno.
También las parejas pueden optar por el Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) es una técnica de reproducción asistida que permite detectar los embriones libres de anomalías cromosómicas antes de ser transferidos al útero de la madre.
Para aquellas mujeres que deciden retrasar su maternidad por motivos personales, familiares o profesionales, existe la criopreservación ovocitaria, proceso por el cual se extraen y se vitrifican una serie de óvulos no fecundados con el objetivo de preservar la fertilidad.
El Día Mundial de la Fertilidad se celebra el 4 de junio de cada año desde 2009, y la elección de esta fecha es debido a la relación de los números 4 y 6, que simbolizan los días de la existencia de un embrión humano antes de que, por fecundación in vitro, por ejemplo, se implante en el útero de su madre.
04 junio 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de |Noticia
may
31
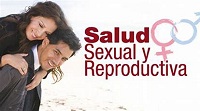 El acceso hoy a métodos anticonceptivos de larga duración presenta grandes disparidades entre los países de América Latina y el Caribe, una situación agravada por la pandemia de Covid-19, trascendió durante la 77 AMS.
El acceso hoy a métodos anticonceptivos de larga duración presenta grandes disparidades entre los países de América Latina y el Caribe, una situación agravada por la pandemia de Covid-19, trascendió durante la 77 AMS.
Dichas conclusiones se presentaron la víspera en la ciudad suiza que acoge la 77 Asamblea Mundial de Salud (77 AMS), donde detallaron que en esas regiones la tasa de fecundidad en adolescentes experimenta una ligera disminución en la última década, sin embargo, se estima que millones de embarazos en este rango de edad cada año son no planificados.
Las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva son mayores en poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, lo que conduce a que determinados grupos presenten sistemáticamente peores resultados en salud reproductiva.
«La pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto significativo en este acceso, forzando a millones de mujeres a interrumpir su uso debido a disrupciones en la provisión pública y dificultades económicas», afirmó el Director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), doctor Jarbas Barbosa.
Señaló, además, que la mayoría de los países de la región de las Américas mejoraron la cobertura de servicios de salud reproductiva, que alcanza poco más del 81 %, pero aún existen desigualdades entre y dentro de ellos.
Barbosa se refirió a la mortalidad materna y la consideró «inaceptablemente alta» en las Américas, lo cual «no se corresponde con el nivel de desarrollo de la región ni con los recursos que se han invertido para abordar este problema».
Los datos presentados por la OPS están recogidos en el documento «Estado del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva», presentado ante el Consejo Directivo de la Organización en septiembre de 2023.
Sobre el tema, la Directora del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva de la OPS, Suzanne Serruya, afirmó que garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva es una cuestión de derechos humanos y una estrategia para el desarrollo de los países.
La AMS es el órgano decisorio supremo de la OMS y sus principales funciones son determinar las políticas de la organización, designar al director general, supervisar las políticas financieras y revisar y aprobar el proyecto de presupuesto por programas.
Bajo el lema «Todos por la salud, salud para todos», el evento que comenzó el pasado día 27 hasta el 1.° de junio transmite en vivo todas las reuniones en Ginebra por la página oficial de la OMS, así como entrevistas con ministros de salud de las Américas, las cuales se comparten en línea desde el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud.
29 mayo 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de |Noticia
may
30
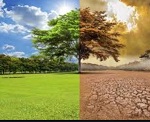 El cambio climático amenaza a 41 millones de personas en las zonas costeras de América Latina y el Caribe, precisó hoy un nuevo estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
El cambio climático amenaza a 41 millones de personas en las zonas costeras de América Latina y el Caribe, precisó hoy un nuevo estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
Con el empleo de imágenes satelitales, datos geoespaciales y estimaciones de población, ese organismo identificó las comunidades costeras más expuestas a peligros, como huracanes y otras tormentas cada vez más frecuentes y graves debido al cambio climático.
La investigación también muestra que 1 448 hospitales vitales para la salud materna y la planificación familiar están situados en zonas costeras de baja altitud más propensas a los riesgos naturales.
En las islas Aruba, Caimán y Bahamas, y países como Surinam y Guyana más del 80 % de los hospitales se encuentran en zonas costeras bajas. En el resto del Caribe y América Latina, las naciones con mayor número de centros sanitarios en esas áreas de riesgo son Brasil, México, Haití y Ecuador.
El informe del Unfpa agrega que los fenómenos meteorológicos extremos suelen traer como consecuencia inundaciones generalizadas que destruyen hogares, empresas y servicios esenciales, además de la atención sanitaria.
Tales datos se presentaron en la IV Conferencia de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, que se celebra en Antigua y Barbuda hasta el próximo jueves, donde Unfpa solicitó a los países participantes mayores inversiones para reducir las desigualdades de su población y una mejor gestión de los recursos hídricos.
De acuerdo a esa agencia de la ONU, especializada en política demográfica, la población más afectada por estas condiciones son precisamente mujeres y niñas que, fruto de las desigualdades, sufren de forma desproporcionada la falta de acceso a partos seguros o protección frente a la violencia de género.
«Millones de mujeres y niñas vulnerables, que son las menos responsables de la crisis climática, pagan un alto precio cuando se producen catástrofes relacionadas con el clima y se alteran los servicios básicos de salud y protección, así como los medios de subsistencia», declaró la directora ejecutiva de Unfpa, Natalia Kanem.
La IV Conferencia de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, que presta especial atención a la amenaza existencial de la crisis climática, se celebra antes de que inicie la temporada de huracanes en el Atlántico y que podría tener un impacto brutal en la región este año, según la organización.
28 mayo 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de |Noticia
may
22
 Las epidemias mundiales de VIH, hepatitis viral e infecciones de transmisión sexual (ITS) como sífilis y gonorrea aumentaron significativamente y causan 2,5 millones de muertes cada año, alerta hoy un nuevo Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las epidemias mundiales de VIH, hepatitis viral e infecciones de transmisión sexual (ITS) como sífilis y gonorrea aumentaron significativamente y causan 2,5 millones de muertes cada año, alerta hoy un nuevo Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según el documento de la OMS, los nuevos casos de sífilis entre adultos de 15 a 49 años crecieron en más de un millón en 2022, alcanzando los ocho millones y los mayores acrecentamientos se produjeron en las Américas y África.
«La sífilis adulta y materna aumentó 1,1 millones y de la sífilis congénita asociada fueron reportados 523 casos por 100 000 nacidos vivos anualmente durante la pandemia de Covid-19. En 2022, hubo 230 000 muertes relacionadas con esa enfermedad», puntualiza el documento. Refiere que, en 2023, de 87 países donde se llevó a cabo una vigilancia mejorada sobre la gonorrea multirresistente y la resistencia a los antimicrobianos, nueve naciones informaron niveles elevados del 5 al 40 % de resistencia a la ceftriaxona, el tratamiento de última línea para dicho padecimiento.
Por otro lado, los datos del ente sanitario indican que, en 2022, se registraron alrededor de 1,2 millones de nuevos casos de hepatitis B y casi un millón de contagiados con hepatitis C.
«El número estimado de muertes por hepatitis viral aumentó de 1,1 millones en 2019 a 1,3 millones en 2022 a pesar de las herramientas eficaces de prevención, diagnóstico y tratamiento», alertó el comunicado de la OMS.
Al mismo tiempo, las nuevas infecciones por VIH-Sida solo se redujeron de 1,5 millones en 2020 a 1,3 millones en 2022.
«Se estima que el 55 por ciento de las nuevas infecciones por VIH ocurren entre cinco grupos de población clave: hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que se inyectan drogas, trabajadores sexuales, personas transgénero y personas en prisiones y otros entornos cerrados», señala la Organización.
Apunta que las muertes relacionadas con el VIH siguen siendo elevadas y en 2022, hubo 630 000 fallecimientos, el 13 % de los cuales ocurrieron en niños menores de 15 años.
«Disponemos de las herramientas necesarias para poner fin a estas epidemias como amenazas a la salud pública de aquí a 2030, pero ahora debemos garantizar que, en el contexto de un mundo cada vez más complejo, los países hagan todo lo posible para alcanzar los ambiciosos objetivos que se fijaron», dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
21 mayo 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de |Noticia
may
20
 Nueve ciudades de Ecuador serán escenario hoy de caminatas para promover la lactancia materna en el país andino y se llevarán a cabo de forma simultánea.
Nueve ciudades de Ecuador serán escenario hoy de caminatas para promover la lactancia materna en el país andino y se llevarán a cabo de forma simultánea.
La iniciativa, promovida por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, se desarrolla en saludo al Día Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora el próximo martes.
Las caminatas se desarrollarán en las ciudades de Quito, Guayaquil, Guaranda, Puyo, Santo Domingo, Esmeraldas, Machala, Macas y Tena.
En estos espacios también habrá ferias de servicios del Gobierno Nacional y de los municipios. Estarán presentes el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre otros.
Un 40,8 % de las mujeres embarazadas o madres conoce la importancia de la lactancia como uno de los principales beneficios para prevenir la desnutrición crónica infantil, según datos de la Organización Panamericana de la Salud.
También la Organización Mundial de la Salud considera que la lactancia materna prolongada reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en un 13 %, contribuye a combatir las enfermedades no transmisibles causadas por la obesidad y disminuye el riesgo de diabetes en 35 %.
18 mayo 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de |Noticia

