mar
21
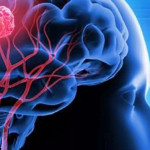 Según un estudio de Mayo Clinic publicado por la Nature Neuroscience, las células que actúan en la primera línea de defensa del sistema nervioso central contra las lesiones también juegan un papel en ayudar al cerebro a despertar de la anestesia. Este descubrimiento puede ayudar a allanar el camino para métodos innovadores que abordan las complicaciones post-anestesia.
Según un estudio de Mayo Clinic publicado por la Nature Neuroscience, las células que actúan en la primera línea de defensa del sistema nervioso central contra las lesiones también juegan un papel en ayudar al cerebro a despertar de la anestesia. Este descubrimiento puede ayudar a allanar el camino para métodos innovadores que abordan las complicaciones post-anestesia.
Al salir de la anestesia, más de un tercio de los pacientes puede experimentar somnolencia extrema o hiperactividad, un efecto secundario llamado delirium. Investigadores de Mayo Clinic descubrieron que las células inmunes especiales en el cerebro llamadas microglías pueden proteger a las neuronas de los efectos secundarios de la anestesia para despertar el cerebro.
«Esta es la primera vez que hemos visto que las microglías mejoran e incrementan la actividad neuronal al involucrar físicamente los circuitos cerebrales», dice el neurocientífico de Mayo Clinic, el Ph.D. Long-Jun, autor principal del estudio.
Los investigadores observaron la presencia de microglías entre las neuronas y las sinapsis inhibitorias, suprimiendo la actividad neuronal bajo anestesia. Las microglías parecen tratar de proteger las neuronas para contrarrestar la sedación.
El cerebro está formado por una red de neuronas que dispara y estimula actividades en todo el cuerpo. Las neuronas están conectadas por sinapsis que reciben y transmiten señales que nos permiten movernos, pensar, sentir y comunicarnos. En este entorno, las microglías ayudan a mantener el cerebro sano, estable y en funcionamiento. Aunque las microglías fueron descubiertas hace más de 100 años, solo en los últimos 20 años se han convertido en un foco importante de investigación.
Al principio, los científicos solo tenían láminas fijas de microglías para examinar, lo que les proporcionaba solo imágenes instantáneas de estas células. Inicialmente, se pensó que cuando las neuronas no estaban activas y el cerebro estaba tranquilo, las microglías eran menos activas. Luego, la tecnología hizo posible observar y estudiar las microglías en detalle, incluso la manera en que se mueven.
«Las microglías son células cerebrales únicas porque tienen procesos muy dinámicos. Se mueven y bailan mientras escanean el cerebro. Ahora tenemos imágenes poderosas que muestran sus actividades y movimientos», dice el Dr. Wu.
Hace unos años, el Dr. Wu y su equipo han liderado investigaciones sobre cómo las microglías y las neuronas se comunican entre sí en cerebros sanos y no saludables. Por ejemplo, mostraron que las microglías pueden atenuar la hiperactividad neuronal durante convulsiones epilépticas . Los investigadores pueden observar estas células en el cerebro en tiempo real y registrar sus movimientos en modelos de ratones despiertos utilizando una tecnología de imagen avanzada que incluye una microscopia electrónica de barrido.
En 2019, investigadores descubrieron que las microglías pueden sentir cuando el cerebro y sus actividades están restringidos, por ejemplo, por la anestesia. Descubrieron que las microglías se vuelven más activas y vigilantes cuando esto ocurre.
«Ahora podemos ver que las microglías aumentan su vigilancia y patrullan la actividad neuronal del cerebro como un oficial de policía por la noche, respondiendo a actividades sospechosas cuando todo está tranquilo», dice el Dr. Wu.
Pacientes con delirium o agitación, cuando salen de la anestesia, pueden también sentirse hiperactivos o sentir una lentitud extrema. Los investigadores creen que la hiperactividad puede ser el resultado de la intervención excesiva de las microglías entre las neuronas y las sinapsis inhibitorias.
«Si podemos explorar el papel de las microglías en varios estados fisiológicos como el sueño, podríamos aplicar este conocimiento para mejorar la atención al paciente en entornos clínicos», explica el Ph.D. Koichiro Haruvaka, autor principal del estudio e investigador principal de Mayo Clinic.
Ver artículo: Haruwaka K, Ying Y, Liang Y, Umpierre AD, Min Yi M, Kremen V, et al. Microglia enhance post-anesthesia neuronal activity by shielding inhibitory synapses. Nature Neuroscience[Internet].2024[citado 20 mar 2024]; 27: 449-461. https://doi.org/10.1038/s41593-023-01537-8
20 marzo 2024| Fuente: EurekAlert| Tomado de| Comunicado de prensa
mar
20
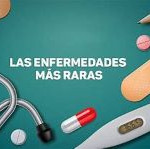 El regulador de salud estadounidense aprobó el lunes la terapia genética de Orchard Therapeutics, con sede en el Reino Unido, para tratar a niños con leucodistrofia metacromática (MLD), lo que la convierte en el primer tratamiento aprobado en el país para la rara enfermedad hereditaria. Orchard, que fue adquirida por la empresa farmacéutica japonesa Kyowa Kirin por 477,6 millones de dólares el año pasado, dijo que proporcionará detalles sobre el precio y la disponibilidad de la terapia más adelante en la semana. La terapia única, denominada Lenmeldy en Estados Unidos, está aprobada para niños en ciertas etapas de progresión de la enfermedad, dijo la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
El regulador de salud estadounidense aprobó el lunes la terapia genética de Orchard Therapeutics, con sede en el Reino Unido, para tratar a niños con leucodistrofia metacromática (MLD), lo que la convierte en el primer tratamiento aprobado en el país para la rara enfermedad hereditaria. Orchard, que fue adquirida por la empresa farmacéutica japonesa Kyowa Kirin por 477,6 millones de dólares el año pasado, dijo que proporcionará detalles sobre el precio y la disponibilidad de la terapia más adelante en la semana. La terapia única, denominada Lenmeldy en Estados Unidos, está aprobada para niños en ciertas etapas de progresión de la enfermedad, dijo la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
La aprobación se basó en datos de 37 niños que recibieron Lenmeldy en dos ensayos clínicos abiertos, cuyos resultados mostraron que la terapia redujo significativamente el riesgo de deterioro motor grave o muerte en comparación con los niños no tratados. El regulador también señaló el riesgo potencial de cáncer de sangre asociado con el tratamiento, junto con la formación de coágulos de sangre o un tipo de inflamación de los tejidos cerebrales. La MLD, que afecta al cerebro y al sistema nervioso, se caracteriza por la acumulación de ciertas sustancias grasas en las células y provoca la pérdida de la función motora y cognitiva y la muerte prematura.
Se estima que la enfermedad afecta a una de cada 40.000 personas en Estados Unidos, según la FDA. Antes de que se adquiriera Orchard, el analista de TD Cowen, Yaron Werber, había estimado unas ventas máximas de 300 millones de dólares a nivel mundial para la terapia, con ingresos anuales de menos de 70 millones de dólares hasta 2025. La correduría ya no cubre a Orchard. La terapia está aprobada en la Unión Europea y se vende bajo la marca Libmeldy.
18 marzo 2024|Fuente: Reuters | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A
mar
19
 La bacteria Streptococcus anginosus podría desempeñar un papel importante entre las causas del cáncer de estómago, el quinto cáncer más común en el mundo, según constatan recientes investigaciones.
La bacteria Streptococcus anginosus podría desempeñar un papel importante entre las causas del cáncer de estómago, el quinto cáncer más común en el mundo, según constatan recientes investigaciones.
La bacteria Streptococcus anginosus existe junto con otros gérmenes en la boca, la garganta, los intestinos y la vagina. Dicha bacteria puede causar, ocasionalmente, infecciones leves como dolor de garganta e infecciones de la piel, y, normalmente, no plantea problemas a las personas sanas. Sin embargo, para los pacientes con problemas de salud subyacentes o sistemas inmunológicos comprometidos, dicha bacteria puede provocar infecciones más graves, dañando el corazón e, inclusol, el cerebro.
En este contexto, una investigación codirigida por NTU Singapur y la Universidad China de Hong Kong sugiere que, además, la bacteria Streptococcus anginosus podría desempeñar un papel importante entre las causas del cáncer de estómago, el quinto cáncer más común en el mundo.
Los investigadores encontraron en ratones que la bacteria S. anginosus está involucrada en infecciones estomacales que causan daño celular y cambios que se sabe estimulan el cáncer gástrico. Esto incluye la inflamación gástrica, que da lugar a una irritación del revestimiento del estómago, pudiendo causar daño en las células del revestimiento gástrico y hacer que algunas de ellas se transformen gradualmente en células cancerosas.
Principales hallazgos
Los experimentos con ratones también revelaron que las bacterias estimulaban el crecimiento de células cancerosas de estómago, duplicando el tamaño y el peso de los tumores en algunos casos.
Asimismo, los autores de este trabajo encontraron que la alteración de una proteína en la superficie de la bacteria, que necesitan para interactuar con las células del revestimiento del estómago, reducía la capacidad de S. anginosus de contribuir al cáncer de estómago.
«Nuestros resultados sugieren que la infección prolongada por S. anginosus causa gastritis crónica intensiva que es comparable a la infección por H. pylori. De hecho, estos dos patógenos podrían actuar en colaboración para promover la inflamación gástrica y, eventualmente, el cáncer gástrico. Esto podría cambiar la forma en que abordamos la prevención y el tratamiento de la enfermedad», indicó el prof. Joseph Sung , vicepresidente senior (Salud y Ciencias de la Vida) de NTU y decano de la Facultad de Medicina Lee Kong Chian, y codirector del estudio.
Los hallazgos se suman al número de especies de bacterias que se sabe que causan cáncer gástrico. Si bien se sabe que la infección por otra bacteria, Helicobacter pylori , aumenta el riesgo de cáncer gástrico, hasta ahora no estaba claro si otras bacterias están involucradas.
«Los resultados sientan una base importante para futuros estudios en humanos y que pueden contribuir a una mejor atención a los pacientes afectados», concluyó el prof. Sung.
18 marzo 2024|Fuente: IMMédico| Tomado de |Noticia
mar
1
 El ictus isquémico es la segunda causa de muerte en todo el mundo y se produce cuando el flujo sanguíneo no puede llegar al cerebro debido a una obstrucción. Durante un momento más o menos largo, el cerebro no recibe oxígeno y esto provoca daños y deterioro funcional. La hipertensión es el factor de riesgo modificable más frecuente de ictus y se asocia con peores recuperaciones.
El ictus isquémico es la segunda causa de muerte en todo el mundo y se produce cuando el flujo sanguíneo no puede llegar al cerebro debido a una obstrucción. Durante un momento más o menos largo, el cerebro no recibe oxígeno y esto provoca daños y deterioro funcional. La hipertensión es el factor de riesgo modificable más frecuente de ictus y se asocia con peores recuperaciones.
Actualmente, solo existe un tratamiento farmacológico para atenuar los efectos del ictus, pero no sirve para todos los pacientes y además está asociado a algunos efectos adversos importantes. Ahora, investigadores del Instituto de Neurociencias de la UAB (INc UAB) han demostrado que el vorinostat (ácido suberoilanilida hidroxámico) tiene un gran potencial a la hora de tratar las lesiones cerebrales derivadas.
Este fármaco, que se utiliza en el tratamiento de un tipo de linfoma cutáneo, inhibe las deacetilasas de histonas, unas enzimas que regulan la expresión génica a partir de modificar los niveles de acetilación de un grupo de proteínas llamadas histonas.
El artículo publicado en la revista Biomedicine and Pharmacotherapy, el grupo de investigación demuestra en un modelo de ictus en ratas hipertensas muy cercano a la situación clínica, como el uso del fármaco hace que los animales mejoren los déficits neurológicos, que se reduzca su daño cerebral y que se atenúe la respuesta inflamatoria, entre otros efectos.
«Vimos que tan solo con una única dosis de fármaco, aplicado durante el período de reperfusión, se conseguían prevenir múltiples factores asociados a la patología del ictus. Esto abre camino a la investigación con este tipo de tratamiento más allá de la fase preclínica», explica la primera autora del artículo Andrea Díaz, investigadora de la UAB y del Centro de Investigación Biomédica en Red Sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED).
Además, los investigadores demuestran que el tratamiento protege no solo al cerebro, sino también a los vasos que lo rodean, y lo hace incluso pasadas unas horas después del ictus.
«Dada la necesidad clínica urgente de fármacos para tratar el ictus isquémico agudo, y que el vorinostat está aprobado para uso humano, estos hallazgos deben incentivar el abordaje de más investigaciones preclínicas que evalúen, por ejemplo, su efecto en hembras y animales viejos, en modelos animales con otras comorbilidades comunes de ictus como la diabetes, sus efectos a largo plazo, etc. Esto abriría el camino para el correcto diseño de futuros ensayos clínicos que prueben su eficacia y seguridad en pacientes que han sufrido un ictus», concluye el coordinador del estudio Francisco Jiménez-Altayó, investigador del Departamento de Farmacología, Terapéutica y Toxicología de la UAB y del Área de enfermedades cardiovasculares del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERCV).
Ver artículo: Díaz Pérez A, Pérez B, Manich G, García Aranda J, Navarro X, Penas C, et al. Histone deacetylase inhibition by suberoylanilide hydroxamic acid during reperfusion promotes multifaceted brain and vascular protection in spontaneously hypertensive rats with transient ischaemic stroke. Biomedicine & Pharmacotherapy[Internet].2024[citado 29 feb 2024];172. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2024.116287
28 febrero 2024| Fuente: EurekAlert| Tomado de| Comunicado prensa
feb
29
 Un equipo de investigación del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona (España) ha descubierto una ‘cara oculta’ de un gen que es menos activa en los cerebros de personas con síndrome de Down, lo que podría contribuir a los déficits de memoria observados en las personas que viven con la alteración genética.
Un equipo de investigación del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona (España) ha descubierto una ‘cara oculta’ de un gen que es menos activa en los cerebros de personas con síndrome de Down, lo que podría contribuir a los déficits de memoria observados en las personas que viven con la alteración genética.
El síndrome de Down es el trastorno genético más común de discapacidad intelectual (5 millones de afectados en todo el mundo), causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, también conocida como trisomía 21.
Los problemas de memoria y aprendizaje de estas personas están relacionados con anomalías en el hipocampo, una parte del cerebro involucrada en el aprendizaje y la formación de la memoria.
La investigación, publicada en ‘Molecular Psychiatry‘, tenía inicialmente como objetivo comprender cómo la presencia de un cromosoma adicional afecta a las células cerebrales. Con experimentos en ratones y tejidos humanos, los científicos estudiaron el gen Snhg11 y demostraron que los niveles bajos en el hipocampo reducen la plasticidad sináptica, que es crucial para el aprendizaje y la memoria.
Antes de este estudio, la actividad de Snhg11 solo estaba vinculada con la proliferación celular en diferentes tipos de cáncer. El Snhg11 es la ‘cara oculta’ del genoma (código genético completo de un organismo); es en
concreto una molécula de ARN no codificante. Esto es un tipo especial de ARN que se transcribe a partir del ADN pero que no se codifica en el procedimiento de síntesis, es decir, no se convierte en una proteína. Hasta
ahora, gran parte de los estudios se han centrado en los genes que sí codifican proteínas, pero sus ‘caras ocultas’ -que no codifican- cada vez son más reconocidas por su papel en la regulación de la actividad genética, la influencia en la estabilidad genética y la contribución a rasgos y enfermedades complejos. Los ARN no codificantes son importantes reguladores de varios procesos biológicos, y su expresión atípica se ha asociado con el desarrollo de enfermedades humanas. ‘Descubrimos que la expresión anormal de Snhg11 da lugar a una reducción de la neurogénesis y a una alteración de la plasticidad, lo que desempeña un papel directo en el aprendizaje y la
memoria, e indica que el gen tiene un papel clave en la fisiopatología de la discapacidad intelectual’, afirmó el doctor César Sierra, primer autor del artículo. La autora principal del estudio y jefa del grupo de investigación
Neurobiología Celular y de Sistemas en el Centro de Regulación Genómica, la doctora Mara Dierssen, señaló que hoy en día existen pocos fármacos para ayudar a las personas con síndrome de Down y que estudios como este ‘ayudan a sentar las bases’ para poder en un futuro desarrollar medicamentos enfocados a los déficits de memoria y de aprendizaje de estas personas. Este estudio es la primera evidencia de que un ARN no codificante desempeña un papel fundamental en la patogénesis (origen) del síndrome de Down.
Los autores de la investigación han confirmado que continuarán con sus estudios para abrir nuevas vías de intervención para el fortalecimiento de la capacidad intelectual.
Ver artículo: El lncRNA Snhg11, un nuevo candidato que contribuye a la neurogénesis, la plasticidad y los déficits de memoria en el síndrome de Down. Molecular Psychiatry[Internet].2024[citado 29 feb 2024]. DOI https://doi.org/10.1038/s41380-024-02440-9
27 febrero 2024 | Fuente: EF| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A
feb
28
 La mayoría de nosotros, conocemos los efectos de pasar mala noche y no dormir bien: falta de concentración, cambios de humor, mala memoria, etc. Son varias las causas de estos efectos indeseables, entre las cuales destaca la interrupción del mecanismo de drenaje cerebral.
La mayoría de nosotros, conocemos los efectos de pasar mala noche y no dormir bien: falta de concentración, cambios de humor, mala memoria, etc. Son varias las causas de estos efectos indeseables, entre las cuales destaca la interrupción del mecanismo de drenaje cerebral.
En los últimos años, se ha estudiado en profundidad el sistema linfático en las meninges “limpia” de residuos químicos nuestro cerebro. Esto ocurre sobre todo durante las primeras fases del sueño, en el sueño profundo. El proceso es tan importante que su mal funcionamiento parece estar relacionando con el desarrollo o empeoramiento de enfermedades tan graves como el alzhéimer o el párkinson.
Todo indica que una parte importante del efecto reparador del sueño pasa por una limpieza adecuada del cerebro mientras dormimos. Pero ¿podemos ayudar de algún modo desde fuera?
La luz LED favorece la limpieza cerebral
Un artículo publicado a principios de 2024 muestra que es posible activar el sistema de drenaje linfático usando la luz infrarroja de un LED. Según el estudio, realizado con ratones, los efectos son mejores si la luz se administra durante el sueño.
En el experimento, los investigadores probaron a aplicar luz sobre el cerebro cuando el animal estaba despierto y dormido. Simultáneamente, introdujeron una sustancia fluorescente verde en el sistema de drenaje cerebral. A mayor drenaje cerebral, más intensa era la señal verde en el cerebro. Así, con ayuda de un encefalograma, comprobaron que la luz infrarroja del LED favorecía el movimiento de líquido en los vasos linfáticos del cerebro. Por la tanto, aumentaba de manera notable la eliminación de sustancias no deseadas del mismo, sobre todo si se aplicaba durante el sueño.
Esto es muy relevante, ya que se trata del sistema que usa el cerebro para eliminar compuestos indeseables que se producen durante su actividad mientras estamos despiertos. Favorecer y activar mediante luz este mecanismo de limpieza natural puede ser una manera muy adecuada de mejorar la salud cerebral.
El tratamiento mejora el aprendizaje
Además, el tratamiento con luz mejoró las capacidades de aprendizaje y la memoria de los ratones usados en el experimento. Los investigadores entrenaron a roedores para realizar tareas de aprendizaje y de memoria. Entre otras cosas, midieron el número de intentos que los ratones necesitaban para aprender a obtener bolitas de comida. Pues bien, los ratones que recibieron luz láser tardaron menos en dominar la tarea. Y los que lo hicieron durante el sueño, fueron aún más rápidos.
Quedaba así demostrado que mejorar el sistema natural de limpieza del cerebro en roedores influye positivamente en tareas de aprendizaje y memoria.
Si se lograra aplicar en humanos, sería una manera sencilla, no invasiva y muy barata de favorecer la salud del cerebro. Y con grandes implicaciones a la hora de tratar diversas enfermedades, como demencias o ictus.
Mejora en cáncer cerebral
En otra tanda de experimentos, los investigadores trabajaron con ratones que padecían un glioma, un tipo de tumor cerebral. Tras inocular células tumorales en el cerebro de los ratones, los científicos midieron su tiempo de vida. Y, para su sorpresa, resultó que los ratones que recibieron luz vivieron casi el doble que los que no la recibieron.
Es decir, favorecer la limpieza cerebral también ayudó a controlar más tiempo el cáncer. Si la luz se aplicaba durante el sueño de los ratones, el efecto era incluso algo mejor. Estos mismos investigadores también han publicado resultados positivos de la luz sobre el ictus en ratones.
¿Y cuál puede ser el mecanismo de acción que hay detrás de todo esto? La luz infrarroja usada, de 1 050 nm, invisible al ojo humano, puede estimular la producción de especies reactivas de oxígeno o ROS. Estas ROS, a bajas concentraciones, estimulan muchos procesos celulares. Por ejemplo, se favorece la producción de óxido nítrico (NO), una molécula imprescindible para que se produzca la vasodilatación. De hecho, cuando los científicos bloquearon la producción de NO desaparecieron los efectos beneficiosos de la luz LED infrarroja.
El desafío ahora es encontrar un método que permita aplicar esta técnica en humanos a través del cráneo, sin tener que acceder directamente al cerebro.
Ver artículo completo: Technology of the photobiostimulation of the brain’s drainage system during sleep for improvement of learning and memory in male mice. Biomedical Optics Express[Internet].2024[citado 28 feb 2024]; 15(1): 44-58. https://doi.org/10.1364/BOE.505618
22 febrero 2024| Fuente: The Conversation

