oct
3
 El catedrático de Neurología de la Universidad de Harvard (EE.UU.) Álvaro Pascual-Leone afirma que ya existe tecnología capaz de «leer» y «modificar» la actividad del cerebro, hasta el punto de ‘escribir’ sobre él, lo que es «una razón de esperanza» pero también «un riesgo que requiere un debate ético».
El catedrático de Neurología de la Universidad de Harvard (EE.UU.) Álvaro Pascual-Leone afirma que ya existe tecnología capaz de «leer» y «modificar» la actividad del cerebro, hasta el punto de ‘escribir’ sobre él, lo que es «una razón de esperanza» pero también «un riesgo que requiere un debate ético».
Así lo ha declarado a los medios durante su participación en un encuentro científico sobre neurotecnología y salud cerebral organizado en el Cigarral de Menores de Toledo por la Fundación Ortega-Marañón, al que han asistido una treintena de expertos de este ámbito y donde Pascual-Leone, que también dirige el Guttmann Brain Health Institute, ha sido el invitado estrella.
Pascual-Leone (Valencia, 1961) ha aseverado que existen ya «distintas formas de poder ‘escribir’ sobre el cerebro», algunas «invasivas», como «poner electrodos en puntos concretos», y otras «no invasivas», que intervienen sobre la actividad cerebral «usando luz, ultrasonidos o técnicas electromagnéticas».
Hay asimismo técnicas de «neuroimagen», «electrofisiológicas» o «de modulación de actividad cerebral» que ya están «aprobadas para algunas indicaciones concretas: para depresión, problemas cognitivos, trastornos obsesivos, impulsividad, adicciones…».
«Al mismo tiempo, también ya tenemos la capacidad de captar la actividad de mi cerebro y usar inteligencia artificial para descodificar esa información y aprender cosas sobre mí que, literalmente, ni yo mismo sé», ha abundado.
Todo ello «es una razón de esperanza para todos los enfermos con enfermedades neurológicas y psiquiátricas», pero al mismo tiempo exige «un debate ético sobre qué queremos realmente ser capaces de modificar en los seres humanos, qué debemos plantear o qué no debemos siquiera intentar», según el neurólogo, que observa «una necesidad de redefinir los derechos de cada uno de nosotros en cuanto a qué uso se hace de esas tecnologías».
Pascual-Leone ha subrayado que «las enfermedades del cerebro son la causa número uno de discapacidad a nivel mundial, más que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares juntas», lo que hace necesario fomentar «la salud cerebral a lo largo de toda la vida», de modo que se pueda «reducir el riesgo individual de esas enfermedades.
Algunas de las precauciones que se pueden tomar, según el neurólogo, «son las cosas que nos decían nuestros abuelos: duerme bien, come mejor, haz ejercicio, relaciónate con la gente, mantén un propósito vital…».
Pero los avances tecnológicos abren nuevas puertas. «Necesitamos poder tener un índice que nos diga cómo de sano está mi cerebro en este momento, cómo de arriesgado es que vaya a tener problemas», ha apuntado el catedrático, añadiendo que «la inteligencia artificial» y «el procesamiento de datos» ya permiten «vislumbrar formas de hacerlo».
Son procesos, avisa el neurólogo, más cercanos de lo que cabría pensar: «No somos conscientes de que, cuando estamos usando un teléfono móvil o llevamos un reloj inteligente, está captando actividad sobre cómo estoy funcionando yo en mi vida cotidiana, que puede dar indicios de mi riesgo de enfermedad».
«Creo que es importante hacer una educación pública sobre este tipo de tecnologías, sus posibilidades de ayuda y sus riesgos», ha concluido Pascual-Leone.
01 octubre 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia
sep
11
 Un estudio en el que participa el Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha revelado la arquitectura dinámica del cerebro con técnicas de resonancia magnética funcional y ha constatado que los retrasos en la comunicación entre regiones cerebrales son clave para entender la organización de las redes funcionales.
Un estudio en el que participa el Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha revelado la arquitectura dinámica del cerebro con técnicas de resonancia magnética funcional y ha constatado que los retrasos en la comunicación entre regiones cerebrales son clave para entender la organización de las redes funcionales.
Publicada recientemente en la revista Cell Systems, esta investigación introduce «un enfoque innovador para el estudio de las conexiones cerebrales utilizando resonancia magnética funcional», según un comunicado de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.
El Instituto de Neurociencias de Transilvania (Rumanía) interviene también en este trabajo, que cuenta con la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia.
A diferencia de los métodos convencionales que promedian una única red estática, los investigadores han empleado una aproximación que estudia la evolución temporal del peso de las conexiones, mediante el análisis de su distribución estadística en lugar de su activación media, lo que les ha permitido descubrir una arquitectura cerebral que es, a la vez, robusta y dinámica.
Según el investigador Santiago Canals, que lidera el laboratorio Plasticidad de las redes neuronales en el IN, «la velocidad de conexión entre regiones cerebrales es variable, lo que introduce distintos retrasos en la comunicación».
«Nuestro objetivo ha sido incorporar estos retrasos al análisis de conectividad funcional para obtener un método más preciso y sensible», ha explicado Canals.
Los resultados de esta investigación constatan la existencia de un esqueleto funcional formado por conexiones robustas sin retraso, que se complementa con un gran número de conexiones más débiles y cuyo peso varía en el tiempo, dando flexibilidad a la arquitectura funcional.
«Este enfoque dinámico permite capturar mejor la realidad del cerebro, que está en constante cambio. Nos ha permitido obtener resultados comparables en ratas, monos y humanos, y extraordinariamente consistentes cuando un mismo sujeto es escaneado de manera repetida en el tiempo, una cuestión poco habitual en el campo de la resonancia magnética», ha destacado Canals.
Uno de los descubrimientos más relevantes del estudio es la identificación del esqueleto, un conjunto de conexiones funcionales extremadamente fuertes y estables que actúan como la columna vertebral de la comunicación en el cerebro.
Estos nodos, a pesar de representar menos del 10 % de todas las conexiones estudiadas, desempeñan un papel esencial en la cohesión global de las redes cerebrales: mantienen una conectividad robusta que asegura la eficiencia en la comunicación entre distintas regiones.
«La eficiencia en la comunicación de la red se reduce dramáticamente cuando alguna de estas conexiones se ve comprometida, lo que subraya su importancia en la estructura funcional del cerebro. Por otro lado, los enlaces más débiles y dinámicos, amplifican extraordinariamente los posibles estados funcionales del sistema, proporcionando flexibilidad», ha señalado Canals.
Para desarrollar este estudio, los científicos han empleado datos de resonancia magnética funcional adquiridos en ratas, primates no humanos y humanos, así como datos de pacientes que sufren un trastorno por consumo de alcohol.
Estos hallazgos abren nuevas vías para identificar biomarcadores cerebrales más precisos y sensibles, capaces de detectar alteraciones sutiles en las redes neuronales, lo que podría tener implicaciones importantes en el diagnóstico de enfermedades neuropsiquiátricas, según la nota de prensa de la UMH.
09 septiembre 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia
ago
7
 La falta de ejercicio entre los adultos y sobre todo en los adolescentes es un problema de salud global, pero es que a la hora de hacer ejercicio surgen innumerables tentaciones que tratan de impedirlo. Pero ¿cómo decide nuestro cerebro si hacer ejercicio o no?
La falta de ejercicio entre los adultos y sobre todo en los adolescentes es un problema de salud global, pero es que a la hora de hacer ejercicio surgen innumerables tentaciones que tratan de impedirlo. Pero ¿cómo decide nuestro cerebro si hacer ejercicio o no?
Un experimento hecho con ratones ha develado que la decisión está mediada por una sustancia química cerebral llamada orexina y por las neuronas que la producen, un hallazgo que si se traslada a los humanos podría ayudar a desarrollar estrategias para fomentar la actividad física en las personas.
Los resultados del experimento, realizado por investigadores de la ETH de Zúrich (Suiza), son importantes porque, según la Organización Mundial de la Salud, el 80 % de los adolescentes y el 27 % de los adultos no hace suficiente ejercicio, mientras la obesidad crece a un ritmo alarmante en la población.
«A pesar de estos datos, muchas personas consiguen resistirse a las tentaciones constantemente presentes y hacer suficiente ejercicio», afirma Denis Burdakov, catedrático de Neurociencia de la ETH de Zúrich.
Orexina, un mensajero químico
La orexina es una de las más de cien sustancias mensajeras activas en el cerebro, como la serotonina o la dopamina, pero fue descubierta relativamente tarde, hace unos 25 años. Los científicos están aclarando ahora sus funciones.
La dopamina es una sustancia clave para la motivación personal. «Nuestro cerebro libera dopamina tanto cuando comemos como cuando hacemos ejercicio, pero no explica por qué elegimos una cosa en lugar de la otra», dice Burdakov.
Para averiguarlo, el equipo ideó un experimento en el que los ratones podían elegir libremente entre ocho opciones diferentes en pruebas de diez minutos.
Entre ellas había una rueda en la que podían correr y una «barra de batidos» en la que podían disfrutar de un batido estándar con sabor a fresa.
En el experimento, utilizaron dos grupos de ratones: uno con ratones normales y otro a los que se les había bloqueado el sistema de orexina.
Los ratones con un sistema de orexina intacto pasaron el doble de tiempo en la rueda de correr y la mitad en la barra de batidos que los ratones cuyo sistema de orexina había sido bloqueado.
El comportamiento de los dos grupos no difirió en los experimentos en los que los científicos sólo ofrecieron a los ratones la rueda de correr o el batido. «Esto significa que la función principal del sistema de la orexina no es controlar cuánto se mueven los ratones o cuánto comen», afirma Burdakov.
«Más bien, parece fundamental para tomar la decisión entre una y otra, cuando ambas opciones están disponibles». Sin orexina, la decisión se decantaba claramente por el batido, y los ratones renunciaban a hacer ejercicio en favor de comer, aclara el estudio.
Los investigadores de la ETH de Zúrich esperan verificar estos resultados en humanos, dado que las funciones cerebrales implicadas son prácticamente las mismas en ambas especies.
«Si comprendemos cómo arbitra el cerebro entre el consumo de alimentos y la actividad física, podremos desarrollar estrategias más eficaces para hacer frente a la epidemia mundial de obesidad y los trastornos metabólicos relacionados», afirma Daria Peleg-Raibstein, investigadora en la ETH de Zúrich y coautora del estudio.
06 agosto 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia
ago
1
 Un estudio dirigido por la Universidad de Glasgow (Reino Unido) en colaboración con la Universidad de Tel Aviv (Israel) y un equipo internacional de investigadores ha descubierto una nueva forma de administrar un tratamiento en el cerebro utilizando un parásito, dando lugar al primer paso para averiguar si estos organismos podrían manipularse para dicho fin.
Un estudio dirigido por la Universidad de Glasgow (Reino Unido) en colaboración con la Universidad de Tel Aviv (Israel) y un equipo internacional de investigadores ha descubierto una nueva forma de administrar un tratamiento en el cerebro utilizando un parásito, dando lugar al primer paso para averiguar si estos organismos podrían manipularse para dicho fin.
Este hallazgo, publicado en Nature Microbiology y pionero a escala mundial, representa un nuevo campo de investigación centrado en la posibilidad de utilizar parásitos cerebrales artificiales para administrar tratamientos a través de la barrera hematoencefálica, una complicación importante para el tratamiento de muchas afecciones neurológicas.
El equipo de investigación trabajó con el parásito común del cerebro Toxoplasma gondii, del que se calcula que ya es portador un tercio de la población mundial en estado latente. Toxoplasma gondii ha evolucionado para viajar desde el aparato digestivo hasta el cerebro, donde segrega sus proteínas en las neuronas, y los investigadores querían averiguar si –con algunos cambios clave– este parásito podría utilizarse para transportar de forma segura proteínas terapéuticas clave que ayudaran a tratar enfermedades neurológicas.
Aunque la mayoría de las afecciones neurológicas, como el Alzheimer, el Parkinson y el síndrome de Rett, se han relacionado de algún modo con la disfunción de proteínas, ha resultado complejo atacar el problema en su origen.
La administración de fármacos –incluidas proteínas específicas– a través de la barrera hematoencefálica y en el lugar correcto dentro de las neuronas es difícil, y hasta ahora ha limitado las opciones de tratamiento de estas enfermedades neurológicas.
En este estudio, los investigadores observaron si el parásito Toxoplasma gondii, que ha evolucionado para atravesar fácilmente barreras biológicas como la hematoencefálica (pero también la placentaria), podría actuar como vehículo de administración de medicamentos a las células cerebrales afectadas por enfermedades.
Para probar su hipótesis, el equipo de investigadores tuvo que averiguar primero si podían hacer que los parásitos produjeran las proteínas terapéuticas y, a continuación, comprobar si los parásitos serían capaces de ‘escupir’ las proteínas a las células cerebrales afectadas.
El equipo se centró en diseñar los parásitos para que liberaran la proteína MeCP2, que ya se ha propuesto como una prometedora diana terapéutica para el síndrome de Rett, un trastorno neurológico debilitante causado por mutaciones en el gen MECP2.
El primer éxito se produjo cuando el equipo de investigación de la Universidad de Glasgow, en colaboración con un equipo de la Universidad de Tel-Aviv, consiguió manipular el Toxoplasma gondii para que produjera la proteína MeCP2.
Otros experimentos confirmaron que los parásitos manipulados transportan la proteína a la célula diana en el laboratorio, en organoides cerebrales y en modelos de ratón, todo ello gracias a un amplio equipo de colaboradores con los conocimientos necesarios. El equipo se centra ahora en perfeccionar la ingeniería de los parásitos para que mueran tras liberar la proteína, a fin de evitar que causen daño a las células.
Este trabajo pionero sugiere que, con más investigación y pruebas, los parásitos cerebrales podrían desempeñar un papel en la administración de proteínas terapéuticas al cerebro, y quizá otras aplicaciones.
La profesora Lilach Sheiner, una de las principales autoras del estudio, de la Escuela de Infección e Inmunidad de la Universidad de Glasgow, ha declarado que se trata de un proyecto «de gran envergadura» en el que el equipo de colaboradores pensó «de forma innovadora» para abordar el viejo reto médico de encontrar una forma de administrar con éxito un tratamiento en el cerebro para los trastornos cognitivos.
Sin embargo, los investigadores tienen claro que aún queda mucho por investigar y probar antes de que el parásito pueda utilizarse con seguridad como vehículo de administración terapéutica.
Sheiner añade que «el concepto no está exento de dificultades, teniendo en cuenta los peligros que entraña la infección por Toxoplasma«. Para que el trabajo se convierta en una realidad terapéutica, serán necesarios muchos años más de investigación y desarrollo para aumentar la eficacia y mejorar la seguridad.
Por su parte, el profesor Oded Rechavi ha expuesto que la evolución ya ‘inventó’ organismos capaces de manipular el cerebro. «En vez de volver a inventar la rueda podríamos aprender de ellos y utilizar sus capacidades», ha señalado.
30 julio 2024|Fuente: Europa Press |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia
jul
26
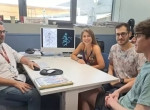 El equipo de investigación del grupo Mecanismos de mantenimiento neuronal del Instituto de Biomedicina de Sevilla-IBiS ha publicado un estudio donde se demuestra «por primera vez» que la actividad mitocondrial de la microglía es esencial para el correcto desarrollo postnatal del cerebro. El trabajo, publicado en la revista Nature Metabolism, ha sido liderado por los investigadores Alberto Pascual Bravo de CSIC-Ciberned y Juan José Pérez Moreno del departamento de Biología Celular de la Universidad de Sevilla (US). Esta investigación forma parte de la tesis doctoral de Bella Mora Romero y Nicolás Capelo Carrasco.
El equipo de investigación del grupo Mecanismos de mantenimiento neuronal del Instituto de Biomedicina de Sevilla-IBiS ha publicado un estudio donde se demuestra «por primera vez» que la actividad mitocondrial de la microglía es esencial para el correcto desarrollo postnatal del cerebro. El trabajo, publicado en la revista Nature Metabolism, ha sido liderado por los investigadores Alberto Pascual Bravo de CSIC-Ciberned y Juan José Pérez Moreno del departamento de Biología Celular de la Universidad de Sevilla (US). Esta investigación forma parte de la tesis doctoral de Bella Mora Romero y Nicolás Capelo Carrasco.
El estudio sugiere que la contribución de la microglía a las enfermedades primarias mitocondriales es mayor de lo sospechado y abre nuevas vías de estudio para paliar estos desórdenes del neurodesarrollo. Además, este trabajo señala a la mitocondria como una nueva vía para modular la función de la microglía, cuya actividad está estrechamente ligada a la neurodegeneración, según lo explicado por la US y el IBiS en sendas notas de prensa.
El desarrollo del cerebro es un proceso «altamente complejo y delicado», que requiere de la actividad coordinada de diferentes tipos celulares. En este proceso, es fundamental el sistema inmune innato cerebral, la microglía, cuyas células actúan como ‘barrenderas’ para eliminar las neuronas y las conexiones no funcionales, esculpiendo de manera fina y en función de la experiencia postnatal la funcionalidad del órgano. El estudio de la microglía ha cobrado gran importancia en los últimos años debido a la estrecha relación entre la actividad de estas células con distintas enfermedades del sistema nervioso.
Anteriormente, el grupo del investigador Alberto Pascual mostró un papel clave de la microglía en la progresión de la enfermedad de Alzheimer. En concreto, se describió que la microglía depende del oxígeno y la actividad de la mitocondria, la central energética celular, y que la enfermedad de Alzheimer afecta la actividad microglial a través de estas vías.
En el presente trabajo se ha abordado el estudio de la contribución de la mitocondria a la actividad de la microglía. Para ello, se han usado técnicas genéticas y modelos de ratón que han permitido disminuir en la microglía la actividad de uno de los elementos centrales para el uso de oxígeno en las mitocondrias, el complejo I mitocondrial. Sorprendentemente, la pérdida de este complejo no limita inicialmente la actividad fisiológica de la microglía, sino que incluso la estimula.
Con el tiempo, estas células terminan siendo disfuncionales, produciendo finalmente la alteración de otras células cerebrales, deterioro cognitivo y la muerte temprana de los animales. Mutaciones similares a las realizadas en estos modelos de ratón se asocian en humanos con el síndrome de Leigh, una enfermedad primaria mitocondrial que afecta a uno de cada 40 000 nacidos a nivel mundial. Este síndrome progresa con problemas neurológicos y estudios previos habían definido la relevancia de la microglía en la progresión de la enfermedad.
«El estudio va un paso más allá y señala a la microglía como una célula directamente responsable de la enfermedad, contribuyendo a la progresión no solo por el daño que se pueda producir en otras células como las neuronas, sino alterando el desarrollo cerebral», matiza el profesor Juan José Pérez Moreno, coautor principal del trabajo.
Por tanto, este estudio abre nuevas dianas terapéuticas y define las ventanas de actuación en enfermedades primarias mitocondriales. Adicionalmente, los resultados pueden tener consecuencias en cómo interpretamos la neuro-inflamación subyacente a los procesos de neurodegeneración, y como la actividad de la microglía podría ser controlada en dichos procesos. Esto será objeto de estudios futuros.
24 julio 2024|Fuente: Europa Press |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia
jul
23
 Casi un 90 % de los casos de ictus, un 40 % de los casos de demencia o cerca del 30 % de los casos de epilepsia se podrían evitar llevando a cabo hábitos cerebrosaludables, según ha señalado el presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Jesús Porta-Etessam, en relación con los últimos estudios publicados.
Casi un 90 % de los casos de ictus, un 40 % de los casos de demencia o cerca del 30 % de los casos de epilepsia se podrían evitar llevando a cabo hábitos cerebrosaludables, según ha señalado el presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Jesús Porta-Etessam, en relación con los últimos estudios publicados.
Con motivo del Día Mundial del Cerebro, que se conmemora este lunes, la SEN ha querido sumarse a su propósito de concienciar sobre la importancia de fomentar la salud neurológica y poner el foco sobre la relevancia de la prevención de las enfermedades neurológicas. A este respecto, Porta-Etessam ha subrayado que «no se trata solo de reaccionar ante la aparición de algún tipo de enfermedad neurológica, sino de tratar de inculcar una cultura de prevención de las enfermedades neurológicas desde edades tempranas».
Desde la SEN han puesto de relieve el último estudio publicado al respecto, ‘Global, regional, and national burden of disorders affecting the nervous system, 1990-2021:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021′, divulgado en marzo de este año. En él se señala que más del 84 % de los casos de ictus son potencialmente prevenibles mediante la reducción de la exposición a 18 factores de riesgo identificados, siendo la hipertensión (57,3 %) el mayor de ellos.
Por su parte, controlar la exposición al plomo podría reducir la carga de discapacidad intelectual en un 63 % y controlar la diabetes podría reducir la carga de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias en casi un 15 %.
Además, el tabaquismo también se asocia con un aumento del riesgo de enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, las demencias o el ictus, y el abuso en el consumo de alcohol supone para la epilepsia un riesgo casi cuatro veces mayor en hombres (11 %) que en mujeres (3 %). Factores como los trastornos del sueño, el estrés y el aislamiento social, cada vez son más reconocidos como grandes contribuyentes al desarrollo de afecciones neurológicas, al igual que el tipo de la dieta y el ejercicio que se realice.
Actualmente, más del 43 % de la población mundial padece algún tipo de enfermedad neurológica pero, además, la discapacidad que provocan ha aumentado en más de un 18 % en los últimos 20 años, lo que hace que las enfermedades neurológicas sean ya la principal causa de discapacidad en el mundo. Más de 3 400 millones de personas en todo el mundo sufren algún tipo de discapacidad por padecer alguna enfermedad neurológica y más de 11 millones de personas fallecen cada año por alguna de estas enfermedades.
En España, más de 23 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad neurológica, con una prevalencia un 18 % superior respecto a la media mundial y también un 1,7 % superior a la media de los países occidentales europeos debido, principalmente, al envejecimiento de la población. Además, también son la principal causa de discapacidad, siendo las responsables del 44 % de la discapacidad por enfermedad crónica. El año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), fueron las responsables del 14 % de los fallecimientos.
22 julio 2024|Fuente: Europa Press |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

