abr
10
 El papa Francisco reafirmó, a través de un video mensaje, su llamado a que los avances tecnológicos jueguen un papel positivo a favor de la humanidad, destaca hoy un reporte.
El papa Francisco reafirmó, a través de un video mensaje, su llamado a que los avances tecnológicos jueguen un papel positivo a favor de la humanidad, destaca hoy un reporte.
En el texto, divulgado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el sumo pontífice se refiere a la importancia de que «el uso de las nuevas tecnologías no sustituya las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo».
«Si pasamos más tiempo con el móvil que con la gente, algo no funciona», pues «la pantalla nos hace olvidar que detrás hay personas reales que respiran, ríen y lloran», por lo que «¡cuánto me gustaría que mirásemos menos las pantallas y nos mirásemos más a los ojos!», manifestó Francisco.
En una nota publicada en el sitio digital del diario Vatican News, se señala que ese video, difundido a través de la Red Mundial de Oración del Papa, fue grabado en los días previos a su ingreso el pasado 14 de febrero en el Policlínico Gemelli, donde permaneció internado 38 días debido a una neumonía bilateral.
El obispo de Roma expresa en ese mensaje, dirigido a los católicos de todo el mundo como intención de sus oraciones en el mes de abril, que a las tecnologías hay que usarlas bien y «no pueden beneficiar solo a unos pocos mientras que otros quedan excluidos».
Deben servir «para unir, no para dividir, para ayudar a los pobres, para mejorar la vida de los enfermos y de las personas que tienen capacidades diferentes», así como «para cuidar de nuestra casa común», agrega el santo padre.
02 abril 2025|Fuente: Prensa Latina |Tomado de |Noticia
abr
9
 La inteligencia artificial (IA), capaz de analizar grandes cantidades de datos a una velocidad hasta ahora impensable, puede ser una herramienta clave para acelerar la investigación científica y mejorar la sanidad, pero siempre como apoyo del pensamiento crítico de los científicos y los médicos, nunca para sustituirlos.
La inteligencia artificial (IA), capaz de analizar grandes cantidades de datos a una velocidad hasta ahora impensable, puede ser una herramienta clave para acelerar la investigación científica y mejorar la sanidad, pero siempre como apoyo del pensamiento crítico de los científicos y los médicos, nunca para sustituirlos.
Esta ha sido la principal conclusión de los expertos que han participado este martes en la jornada «La oportunidad de la IA para la ciencia», un evento organizado por Google para explicar cómo las nuevas tecnologías están siendo esenciales para la ciencia y la salud.
La IA ya es indispensable en muchos laboratorios. AlphaFold, por ejemplo, uno de los proyectos insignia de Google DeepMind, ilustra perfectamente el potencial de esta tecnología: «la biología estructural, que estudia la arquitectura de la biología a nivel microscópico, necesita años de trabajo para describir una proteína», ha explicado Carlos Fernández Tornero, del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-CSIC).
«En 70 años, los investigadores de esta disciplina consiguieron desvelar la estructura tridimensional de unas 200.000 proteínas» pero solo la primera versión de AlphaFold «logró predecir la estructura de 200 millones de proteínas», casi todas las que existen, ha recordado Fernández-Tornero.
Poco después, Google facilitó a la ciencia la base de datos de AlphaFold y hoy es una herramienta que ha ayudado a acelerar las investigaciones y «reducir meses o años de trabajo a unos pocos días o minutos».
Además, actualmente este programa de predicción de estructuras se ha ampliado a otras biomoléculas como el ADN o el ARN, «y eso ha sido un catalizador para la investigación científica», ha destacado este investigador del CIB cuyo grupo trabaja en el desarrollo de fármacos contra el tripanosoma, el parásito que causa la enfermedad del sueño.
Sin embargo, para desarrollar AlphaFold, fue necesaria la información y los datos del trabajo previo que miles de investigadores habían llevado a cabo durante décadas, un trabajo fiable y seguro para el entrenamiento de AlphaFold que hoy usan miles de científicos en todo el mundo.
«El futuro está en la colaboración entre los científicos y la IA que necesita datos fiables y nosotros una interpretación sólida», ha resumido el investigador del CIB, entre los dos será posible «conseguir grandes resultados en la lucha contra el cáncer o la búsqueda de nuevos antibióticos, entre otros muchos campos».
‘Co-Scientist‘ es otra herramienta de Google esencial para los científicos, un colaborador virtual que les ayuda a generar nuevas hipótesis y está «muy por encima de otros como Open IA o Gemini», ha asegurado el investigador del Imperial College (Reino Unido) Tiago Días da Costa.
La herramienta sugiere hipótesis y propone enfoques y eso ayuda a los investigadores a ganar muchísimo tiempo, aunque después «hay que validar esas hipótesis en los laboratorios», por eso «la IA no acabará jamás con el trabajo humano» pero puede acelerar el resultado final «varios años», ha subrayado.
Pero la IA también es importante para la medicina, desde un punto de vista práctico, como ha explicado Sara Toledado, cofundadora de Sycai Medical, una empresa basada en un software que ayuda a los radiólogos de los hospitales a realizar diagnósticos de cáncer en la zona abdominal.
El programa analiza los TACS abdominales disponibles y busca lesiones cancerosas y su caracterización y los compara para presentar una posible evolución de un paciente, así puede descubrir lesiones precancerosas que un médico no puede percibir y que con el tiempo darán lugar a un cáncer de hígado, riñón o páncreas, «tres órganos en los que el cáncer suele ser asintómatico y en los que el diagnóstico suele llegar muy tarde, cuando el tumor está muy avanzado», ha explicado Toledano.
«La salud es una situación perfecta para la IA, porque hay muchos datos que no se utilizan o revisan por falta de tiempo o de personal y con unos patrones perfectamente identificables que la IA puede aprender» y que pueden ser de gran ayuda para el médico. «Con este sistema, uno de cada cinco muertos por cáncer de hígado, riñón o páncreas se podía haber evitado», ha dicho Toledado.
Para Susan Thomas, médica y directora de Google Health, «la medicina está en constante evolución. Antes no teníamos ecografías y palpábamos al paciente, y la IA es el siguiente paso, solo hay que aprovecharlo pero el enfermo siempre necesitará al profesional humano, siempre».
01 abril 2025|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia
oct
4
 El catedrático de Neurología en la Universidad de Harvard (EE.UU.) y experto mundial en Neurotecnología, Álvaro Pascual-Leone, cree que los seres humanos corren el riesgo de ser víctimas de las tecnologías que ellos mismos han desarrollado, por eso subraya que hay que usarlas pero «sin perder el norte».
El catedrático de Neurología en la Universidad de Harvard (EE.UU.) y experto mundial en Neurotecnología, Álvaro Pascual-Leone, cree que los seres humanos corren el riesgo de ser víctimas de las tecnologías que ellos mismos han desarrollado, por eso subraya que hay que usarlas pero «sin perder el norte».
EFE ha entrevistado al neurólogo español, que participa este martes en el foro ‘Tecnología, salud y sociedad’, organizado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), la Fundación Tecnología y Salud (FTYS) y la Fundación Ortega-Marañón (FOM).
Pascual-Leone destaca que las enfermedades cerebrales son la causa número uno de discapacidad, más que el cáncer y las patologías cardiovasculares juntas, además de costar «más que cualquiera de las dos».
La razón fundamental es que cuando se detectan ya es tarde, por eso insta a que el cerebro sea «la diana número uno en nuestra salud» porque, «si lo hacemos, el cerebro literalmente puede curarnos».
El neurólogo ofrecerá en el foro que se celebrará en la sede de la FOM -entidad con la que EFE tiene un acuerdo para la distribución de contenidos informativos- una conferencia magistral sobre neurotecnología y salud cerebral.
En su exposición, entre otras cosas, abordará la importancia de la humanización en medicina porque considera que «hemos perdido un poco el sentido de la esencia del ser humano influidos por los avances en tecnología».
Autor de más de 950 artículos científicos y varios libros, así como un referente mundial también en plasticidad cerebral, destaca los avances «fantásticos» en tecnología pero advierte de que van más rápido de lo que la biología es capaz de adaptarse.
«Tenemos el riesgo de ser víctimas de la propia ingenuidad, de la propia creatividad del ser humano y las tecnologías que desarrollamos», asegura Pascual-Leone.
El catedrático de Harvard aboga por una medicina que vuelva a enfocarse en el ser humano dentro del contexto tecnológico.
«Sin olvidar la tecnología pero usándola sin perder el rumbo, sin perder el norte. Nos hace falta empezar a educarnos en lo que es seguir siendo humanos», reflexiona Pascual-Leone.
Subraya avances en el campo de la neurotecnología como los que permiten entender conexiones concretas del cerebro, detectarlas para conocer la alteración que producen y modificarlas para mejorar los síntomas de una enfermedad y poder eliminar discapacidades o aumentar el rendimiento de la persona, entre otros.
En este sentido destaca la importancia de que se empiece a elaborar una regulación para el manejo de este tipo de tecnologías «porque existe el riesgo de usar la pistola para la cosa equivocada».
«Creo que eso es importante tenerlo en cuenta y no esperar a que haya pasado, sino empezar a pensar en el tipo de regulación para que esa información sobre la actividad de mi cerebro se mantenga mía, para que la manipulación que se puede hacer sobre esa actividad sean para usos que uno mismo determine», afirma Pascual-Leone.
De momento, el experto indica que no es posible conocer hasta qué punto se puede cambiar de forma controlada un cerebro normal para mejorar ciertas capacidades sin perder las que ya se han adquirido.
«Que podemos mejorar ciertas habilidades, seguro. En mi propio laboratorio demostramos que podemos acelerar la adquisición de un ejercicio de cinco manos en el piano, hacer que la gente aprenda más rápido. Y dirías, ‘yo quiero que mis hijos aprendan, a lo mejor les hago esto, que aprenderán más rápido’, pero la pregunta es ¿Y qué van a perder? ¿Qué no van a poder hacer por hacer esto?», destaca el neurólogo.
En este sentido, indaga en que hay un argumento «bastante convincente» de que si se ganan ciertas habilidades es a costa de perder otras y esto puede ocurrir de forma inmediata o tiempo después.
«Necesitamos una regulación adecuada para que no se usen mal esas tecnologías por lo menos sin el control, el entendimiento y la aprobación específica de cada uno de nosotros como individuos», zanja el neurólogo.
01 octubre 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia
mar
8
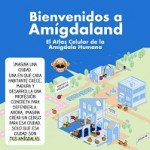 Los mapas celulares de los órganos del cuerpo, con el número y tipos de células, sus ubicaciones o interacciones son esenciales para entender la regulación del organismo y cómo este se protege ante las enfermedades.
Los mapas celulares de los órganos del cuerpo, con el número y tipos de células, sus ubicaciones o interacciones son esenciales para entender la regulación del organismo y cómo este se protege ante las enfermedades.
Un equipo científico ha logrado, ahora, gracias a tecnología puntera descifrar el de la amígdala. Se trata del mapa más exhaustivo hasta la fecha de este órgano linfoide secundario, con 556.000 células individuales clasificadas en 121 tipos, un catálogo abierto a la comunidad científica que sus responsables han convertido, además, en un cómic protagonizado por una célula B, una heroína que tiene que luchar contra los patógenos.
Esta forma parte de ‘BCLLatlas’, un proyecto europeo que tiene el objetivo de combatir la leucemia linfocítica crónica, la más frecuente en occidente. El mapa de la amígdala, que es el primer resultado de ese proyecto, contribuye a su vez a la iniciativa internacional ‘Human Cell Atlas’, que está cartografiando todos los tipos celulares del cuerpo humano para transformar la comprensión de la salud y la enfermedad. Más allá de la amigdalitis Las amígdalas son un excelente modelo de órgano debido a su accesibilidad y su ubicación estratégica, situadas en la intersección de los sistemas respiratorio y digestivo, donde entran los patógenos que se ingieren o inhalan.
No son solamente una masa de tejido, sino un órgano linfoide secundario, parte del sistema linfático, que a su vez es una pieza principal del sistema inmunitario del cuerpo, explicó Juan Nieto, inmunólogo en el Grupo de Célula Única del CNAG.
Allí las células inmunes se encuentran, interactúan y generan la producción de anticuerpos y células capaces de responder de manera especializada a las infecciones y mantener una memoria para futuros ataques, ahonda el investigador; como recibe muchas bacterias y virus, estudiar la respuesta inmune dentro de este órgano es ‘bastante relevante’.
Para ello y para crear este mapa que ayudará a aumentar la comprensión de enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario, como las leucemias y los linfomas, los investigadores analizaron una veintena de muestras de amígdalas extraídas de menores, jóvenes y adultos, sin dolencias inflamatorias.
Tecnologías de vanguardia Utilizaron dos tecnologías principales, la secuenciación genética a nivel de célula única y la transcriptómica espacial. La primera, detalló Nieto, separa célula a célula y permite ver la composición del RNA y sus cambios individualmente, en cada una de ellas, lo que hasta hace unos años era inviable. La segunda supone trasladar lo que se observa a través del microscopio a una resolución también unicelular y conocer qué genes se expresan y en qué células (transcriptoma).
El gran salto que se ha dado con estás técnicas es que ahora se sabe exactamente ‘quién hace qué y si, por ejemplo, hay una función alterada, quién es el culpable’, resumió el científico de origen colombiano, quien lleva más de 15 años investigando en Barcelona.
Este atlas celular ha proporcionado alguna sorpresa. Se tenía una visión bastante clara de la respuesta inmune de la amígdala, de las células inmunitarias innatas -la primera barrera de defensa del cuerpo- y de las adaptativas -las células especializadas que atacan y destruyen invasores, y mantienen una memoria para futuros ataques. Pero no de los pasos intermedios para lograr esa diferenciación, donde hay más complejidad y donde pueden darse también errores que desembocarían en enfermedad, subrayó Nieto; este mapa, cuyos detalles se publicaron en la revista Immunity, resuelve algunas incógnitas en este sentido. El atlas es abierto; el CNAG ha desarrollado un software ( HCATonsilData) que permite a la comunidad científica y centros sanitarios acceder y descargarlo para facilitar sus investigaciones.
El objetivo, comentó Nieto, era generar una referencia de cómo funciona la biología de la respuesta inmune en la amígdala para que todo el mundo pueda utilizarla, para sus trabajos y ampliarla. Amígdaland, el cómic para explicar el proyecto El atlas celular de la amígdala humana se ha traducido en un cómic de dos hojas -en colaboración con la divulgadora Miriam Rivera- que narra las aventuras de una célula B en la lucha contra los patógenos.
Las principales características histológicas de las amígdalas, todos sus habitantes crecen, interactúan y maduran hasta que desarrollan una profesión específica destinada a defender al organismo contra los patógenos. Estas profesiones están determinadas por los genes que expresan, que luego se traducen en proteínas que determinan la función de la célula inmunitaria, explicó el CNAG. Todo esto se narra a través de un protagonista singular, que comienza siendo un linfocito hasta que, a través de un proceso de maduración, se convierte en una célula plasmática específica capaz de generar anticuerpos contra los patógenos.
06 marzo 2024 | Fuente: EFE| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A
ene
23
 La organización Ayuda Alemana contra la Lepra y la Tuberculosis (DAHW) apoyará el diagnóstico de la lepra en países y regiones en las que faltan dermatólogos mediante una aplicación, según informó hoy. ‘La inteligencia artificial puede ayudar al personal de salud con poca experiencia a detectar enfermedades como la lepra’, explicó la coordinadora de investigación de la DAHW, Christa Kasang.
La organización Ayuda Alemana contra la Lepra y la Tuberculosis (DAHW) apoyará el diagnóstico de la lepra en países y regiones en las que faltan dermatólogos mediante una aplicación, según informó hoy. ‘La inteligencia artificial puede ayudar al personal de salud con poca experiencia a detectar enfermedades como la lepra’, explicó la coordinadora de investigación de la DAHW, Christa Kasang.
Con esta app se pueden fotografiar las modificaciones en la piel para ser analizadas, por ejemplo. Si el software comprueba que una imagen se asemeja a una lesión causada por la lepra, esta es analizada luego por personal especializado. Este domingo 28 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lepra.
‘En India, por ejemplo, aún se detectan alrededor de 104.000 nuevos casos cada año’, observó el presidente de la DAHW, Patrick Georg. ‘Los afectados a menudo tienen que vivir con -hay que decirlo- heridas horribles, con estigmatización y discriminación’, señaló, agregando que también la población de Nigeria y Senegal sigue viéndose afectada tanto por la enfermedad en sí como por sus consecuencias.
Georg explicó que, en Pakistán, por ejemplo, la situación es algo mejor. ‘Allí aún se registran unos 300 nuevos casos de lepra cada año’, apuntó. ‘Si unimos nuestros esfuerzos, es realista pensar que la enfermedad pueda desaparecer por completo en Pakistán en los próximos seis años’, indicó. Las bacterias de la lepra destruyen la piel y las mucosas y atacan las células nerviosas. Al parecer, el agente patógeno mycobacterium leprae se transmite principalmente por gotitas. El periodo promedio de incubación es de tres a cinco años. La enfermedad es curable desde 1983, pero alrededor de dos o tres millones de personas en todo el mundo tienen que vivir con discapacidades a veces graves y son estigmatizadas. En Europa, la lepra se considera erradicada. Según el Instituto Robert Koch (RKI), que asesora al Gobierno alemán, solo el cinco por ciento de la población mundial puede contraer la lepra, el resto es inmune. De acuerdo con la DAHW, unas 174.000 personas en todo el mundo tuvieron lepra en 2022, pero el número de casos no declarados es elevado. El tratamiento precoz es importante para prevenir las discapacidades relacionadas con la enfermedad.
enero 22|2024 (dpa) – Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.
dic
9
 El nuevo premio nobel de Medicina Drew Weissman, cuyas investigaciones están en la base de la tecnología que hizo posibles las vacunas contra la covid-19, cree que aún hay margen de mejora y está trabajando para conseguir una inmunización universal frente a los coronavirus.
El nuevo premio nobel de Medicina Drew Weissman, cuyas investigaciones están en la base de la tecnología que hizo posibles las vacunas contra la covid-19, cree que aún hay margen de mejora y está trabajando para conseguir una inmunización universal frente a los coronavirus.
El inmunólogo estadounidense ha merecido este año el galardón junto a la bioquímica húngara Katalin Karikó por crear la tecnología que permite usar ARN mensajero como agente terapéutico, premio que recogerán junto al resto de galardonados el próximo domingo. Esa investigación fue crucial para desarrollar las primeras vacunas de la pandemia, salvando millones de vidas y previniendo enfermedades graves en muchas más, según dijo, al dar a conocer el premio, el Instituto Karolinska, encargado de otorgar este nobel.
Weissman (1959) señaló a EFE que aún hay margen para mejorar las vacunas basadas en ARN mensajero para la covid-19, un virus que muta de forma similar a la gripe, lo que supone que cada año haya que hacer nuevas vacunas pues el virus ya no es bloqueado por la del año anterior. Sin embargo, el nuevo nobel ya está trabajando, tanto en su laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania (EE.UU), como con un grupo internacional, en una vacuna ‘pancoronavirus’ o universal, ‘que protegerá contra todos’.
Dicha inmunización, que ‘tal vez sirva para cinco años, pero eso no lo sabemos aún’, evitará cualquier nuevo coronavirus, incluso los que puedan pasar a personas, procedentes por ejemplo de murciélagos, y cualquiera de las variantes del actual covid-19. El candidato vacunal se dirige a la fase de ensayos clínicos (con personas), pues hay uno que empezará en Tailandia, ‘probablemente dentro de seis u ocho meses’ y también trabaja en otro, de inicio ‘probablemente dentro de un año’, en colaboración con la Universidad de Duke (EE.UU).
El centro de las investigaciones de Weissman y Karikó es el ARN mensajero (ARNm) o ácido ribonucleico mensajero, un tipo de molécula que transporta la información genética necesaria de una parte de la célula a otra para fabricar las proteínas que nos permiten vivir. Ambos científicos, en aquella época en la Universidad de Pensilvania, descubrieron cómo modificar las moléculas de ARN para usarlas como agente terapéutico sin que el sistema inmune humano las destruyera e idearon un sistema para ponerlo en nanopartículas, lo que evita su rápida degradación.
Aunque durante la pandemia, esta tecnología se convirtió en base para el rápido desarrollo de vacunas, su potencial es muy grande en las más distintas áreas de la medicina, y Weissman estimó que ‘los principales cambios se producirán en los próximos 10 o 20 años’. En la actualidad -dijo- su equipo tiene siete vacunas en fase uno de ensayos clínicos para prevenir, entre otros, los norovirus (que causan vómitos y diarreas) o bacterias como ‘Clostridioides difficile’, que provoca infección en el intestino grueso, sin olvidar una universal para la gripe.
Además, ha creado un programa de terapia génica contra la malaria, que espera poder empezar a administrar en los próximos dos años, entre otras ‘muchas terapias en desarrollo’. Weissman lleva años investigando una vacuna para el VIH, de hecho ese era su objetivo principal cuando en 1997 conoció de forma casual, en una fotocopiadora de la Universidad, a Karikó. Ella ya investigaba en ARN-mensajero y allí comenzaría una estrecha colaboración de más de dos décadas.
Entre los proyectos de vacunas que está investigando el laboratorio de Weissman hay ‘un par’ dirigidas al VIH, que ‘probablemente tardarán entre cinco y siete años’ en llegar a fase tres (la última) de los ensayos clínicos. Además, destacó un programa de curación de la enfermedad, que ya prueba en modelos de macacos y ‘en seis meses sabremos si funciona’ si ese fuera el caso el próximo paso sería la prueba con pacientes.
El futuro del ARN-mensajero es muy prometedor, pero en el inicio de las investigaciones su potencial contó con poca atención de otros científicos. Sin embargo lo hoy nuevos nobeles siempre lo tuvieron claro. ‘Hace 25 años, Katie y yo enumerábamos todo lo que podía hacer el ARN-mensajero, pero bromeábamos diciendo que probablemente moriríamos antes de que este dejara huella en el mundo. Sin embargo, hemos sobrevivido hasta ahora’, dijo.
9 diciembre 2023|Fuente: EFE| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.

